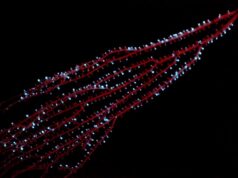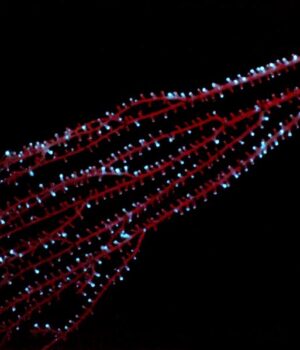“Repito: no entiendo por qué algunas personas quieren que todo suene igual a lo que esperan. La vida es demasiado corta para tan aburrida previsibilidad”,
Mark Oliver Everett, en Cosas que los nietos deberían saber.
- Toma uno. La cámara persigue al chico malo
—Había olvidado lo salvaje que es el Metro a esta hora –veo el obelisco de la Plaza Francia.
—Claro, te sientes violentado todavía –afirma Héctor Torres.
—Sí.
—Bueno, disfruta del paisaje, del ambiente. Caracas también tiene estas cosas –el autor de Caracas muerde abre los brazos y me ofrece la tranquilidad de la Plaza. Los dientes de la ciudad parecen escondidos.
El escritor me esperaba tomando apuntes en un papel. Me senté a su lado y empezó a hablar como si dirigiera un conversatorio. Quizá estaba calentando: debemos ir a la Escuela Integral Carlos Soublette, en donde está dictando un taller de crónica. Son las 8:45 am.
Ya de pie, se pone unos lentes oscuros. Si la escena correspondiera a una película, el fondo musical sería una canción de hip hop. Viendo hacia el piso, hace ademanes parecidos al tumbao de Pedro Navaja. Me trata de “panita”, “weón” y “marico”. Hablamos de periodismo y literatura: de cómo escribir. Me siento como un padawan ante un jedi desinhibido:
—Estos carajos, todo es “Foucault dice”, “Ballard dice”… ¿¡y qué dices tú, wevón!?
Asiento.
—Claro que es importante lo que dice el señor Foucault, Ballard, tipos muy inteligentes, brillantes, pero cada quien tiene que saber encontrar su voz. Lo que tú dices también importa.
Mientras le dispara a estudiantes –y graduados– de Letras que solo saben citar, a jóvenes periodistas que se creen “la gran vaina” y a los “enfermos de cocimiento” que pretenden dizque escribir, llegamos al colegio. La pista de hip hop deja de sonar.
Arranca su rol de profesor, ante alumnos de edades y carreras diversas unidos por la necesidad de escribir. “Yo sabía que esto iba a ser así –dice Héctor sonriendo, recostado de una columna–: mira, las nueve y media y falta la mitad. A la última clase van a llegar a las 11”. La camisa abierta, las botas, el jean, el cabello despeinado, el arete, los dos tatuajes, dan a entender que estamos ante un tipo flexible, light, que se toma la vida como venga.
Un buen escritor siempre engaña.
- Repasando el libreto. ¿Sobre quién es la película?
Vamos a buscar a los dos hijos menores de Héctor Torres al colegio. Nos acompaña Jefferson, uno de los participantes del taller, en lo que más adelante entenderé como una curiosidad o una treta del escritor: desde nuestro encuentro en la Plaza Francia, nunca volveré a estar a solas con él. Los tres caminamos porque el autor solo entiende la ciudad si anda a pie. Teniendo en cuenta que de niño su distracción era ver a la gente pasar desde la ventana de su casa, se entiende que observar es una palabra importante para él. Aunque suela tener la vista en el piso mientras camina. O en su mente, mejor dicho. De nuevo, suena el hip hop.
Nació en 1968 y estudió en un colegio jesuita. La melancolía es un arte que dominaría pronto. Cuando tenía seis años su padre se quedó sin esperanza: murió de un infarto. Años después se le escuchará decir al narrador que “Cuando se acaba la esperanza se acaba la vida”. Quizá por eso, en sus textos, casi siempre hay una luz que no se apaga.

“Yo aprendí a hacer algo –dice con esos ademanes tan caraqueños y, además, tan malandros– que los escritores anteriores a mi generación no hacían: preguntar, ¿cuánto hay pa’eso?”
En la Venezuela contemporánea ha logrado mantener a su familia gracias a la escritura. Es autor de dos libros de cuentos, El amor en tres platos y El regalo de pandora; dos de crónicas, Caracas muerde y Objetos no declarados; y una novela, La huella del bisonte. Quien se pregunte con cuál se identifica más, solo debe fijarse en sus antebrazos: en uno tiene tatuado un bisonte, y en el otro el grafiti que sirve de portada a Caracas muerde. 
“Los psicólogos se mueren de hambre debajo de un semáforo”, le espetó un profesor, en su infancia, cuando él le comentó qué quería estudiar. Pensar en qué le habría dicho de haber expresado su deseo de ser escritor es un acto de terror para la pedagogía. Hoy día Héctor Torres es uno de los mejores escritores de Venezuela, una de las personas más influyentes en el Internet local, ha estado involucrado en la promoción editorial y desarrolla con esfuerzo su rol de profesor. Lo invitan a numerosos eventos, los lectores hacen colas para que les firme algún libro y con frecuencia lo reconocen en la calle. Todo eso le llegó luego de los 30 años. Y nunca se graduó de la universidad.
- Toma dos. Con la grabadora encendida y muchos flashbacks
Llego al café de la Plaza Los Palos Grandes. El ambiente está cargado de pop: de las cornetas del café sale una canción que usa mucho teclado. Héctor me recibe con una sonrisa. Son las nueve de la mañana y está lloviendo.
Saludo a una amiga y alumna del escritor. “Ella nos va acompañar un rato”, dice Héctor. La conversación, al ritmo de una guitarra acústica, empieza a desnudar las creencias del autor: “Estoy cansado de Bolívar. Yo no quiero saber nada de ese señor”. Hablamos de militarismo y jugamos a entender a Venezuela. El escritor se declara civilista, lo que resulta curioso en un país tan propenso a idolatrar a sus próceres de guerra. La rebeldía de Héctor no usa pistolas, tampoco gasolina: cree en el arte y disfruta del mundo caminando. En su biografía de Twitter se define como “ciudadano neo-punk”.
“Los punk son esos carajos que se rebelan contra el sistema y van destrozando todo. Pero hoy día, como eso es lo que hace todo el mundo, la única forma de rebelarse contra el sistema es siendo educado, diciendo por favor, dando los buenos días”, dijo hace meses en un conversatorio.
Enciendo la grabadora.

“Yo soy hijo de padres separados; es decir, mis padres nunca vivieron juntos más allá de la procreación de tres hijos (…)”. Su madre estaba suscrita al Círculo de Lectores, y “sin tener grandes conocimientos del mundo literato compraba libros de ese catálogo”.
En segundo año, tuvo un profesor que los “ponía a leer bastante y a escribir (…). Descubrí que me gustaba muchísimo la literatura”. Quiso ser músico y tuvo “una banda imaginaria” con un par de compañeros. “Era imaginaria porque nunca llegó a ser. No llegamos a ensayar, a montar la banda realmente, a tocar”. Después, se acabó el liceo: “Tuve una época de crisis y luego estudié Informática. Ejercí esa carrera un tiempo, di talleres, programé… es decir, trabajé en el área, pero estaba latente la escritura”. Sin embargo, nunca entregó la tesis. ¿Por qué?: “Entre otras cosas, iba a nacer mi primer hijo, me fui a vivir a La Victoria… fue una excusa, también. Quizá no sentía demasiada convicción en graduarme, no sé”.
Estando en La Victoria la literatura empezó a latir. “Yo creo que la escritura y la creatividad surgen siempre en momentos de crisis. Había una crisis interna en mí; y un día, estando allá, hice una pésima copia de un cuento de Borges. Se lo mostré a quien era mi mujer en ese entonces, y ella como que me alentó a escribir. Entonces, me acerqué al grupito que hacía vida literaria en La Victoria, y por ahí más o menos empecé el asunto”.
En un grupo de lectores de esa ciudad, conoció a Lennis Rojas, quien se convertiría en la madre de sus siguientes dos hijos.
A partir de ahí el relato ahonda en dificultades. Héctor, ya en Caracas, con Lennis embarazada, llegó a trabajar redactando noticias y haciendo enciclopedias: “Pelé bola que jode”. En la presentación de su más reciente libro estuvo firmando ejemplares por más de hora y media. En cada conversatorio en el que participa, abundan las grupies. Le pregunto si se siente un sex symbol.
“Más symbol y menos sex”, responde. Ana Cristina, nuestra acompañante, pide intervenir:
—Héctor ha descifrado el universo femenino. En La huella del bisonte, habla de procesos tan íntimos de la mujer, que nosotras no teníamos ni remota idea de que se podían expresar así, o que se sintieran de esa forma… que eran absurdas, extrañas, incomodas. ¡Y los presenta con una sutiliza y una gracia!, que tú dices woau: ¿dónde estaba este hombre?
Héctor deja claro que la desmesura afectiva, ¿fanatismo?, que pueden sentir algunos hacia él trata de mantenerla a raya.
Apago la grabadora. Nos levantamos. El escritor debe ir a buscar a Ariadna y Rodrigo al colegio. Abre un paraguas con el que se cubren él y Ana Cristina. Los movimientos del autor son suaves, melodiosos, como un pop lento. Ya en el Metro, nos ve a Ana Cristina y a mí abordar entre empujones el mismo tren. Hace una mueca de burla. Parece un maestro de meditación sonriendo en su templo.
- Toma tres. El cuadro… ¿completo?
“Héctor no usa a trajes”, Lennis Rojas bebe un trago de cerveza. Pregunto: “¿Y cómo hacen cuándo van a un matrimonio, o a fiestas formales?” Lennis trata de contener una carcajada. Fracasa: “En realidad, ¡casi no vamos!” Me explica que el escritor no usa trajes, porque él es de jean y camisa. Punto. Y-eso-no-se-dis-cu-te. Tampoco baila y no le gustan las fiestas. “En estos días le dije que debería comprarse un traje y tenerlo ahí, por si acaso”.
En el apartamento abundan los libros. “Tener una gran biblioteca por tenerla, no tiene sentido. Los que ya no vamos a usar los regalamos”, exclama Héctor. Hay tres estantes: uno de autores internacionales, otro de autores nacionales y uno pequeño en el que se guardan los libros cuyo único propietario es Héctor Torres.
Sentado en la mesa principal, sigo hablando con Lennis. Rosa, la madre del autor, nos escucha. Ariadna y Rodrigo andan por ahí: se asoman de vez en vez. Héctor está en el sofá, junto a sus dos cuñados. Empiezo a creer que las cervezas salen de una especie de bolso del Gato Félix. “¿Eres celosa?”, le pregunto a Lennis. “¡No, en lo absoluto!, ¡si lo fuese viviese amargada!”, “¿Sí?”, “¡Pero claro!, yo siempre le digo a Héctor: Tú siempre tienes una carajita dándote vueltas. ¡Le escriben cosas muy locas!”
En ese apartamento vive Héctor desde los cinco años. Solo se ausentó el tiempo que vivió en La Victoria. Una vez regresó a Caracas, con Lennis embarazada de Ariadna, se volvió a instalar en la cueva de sus primeras obsesiones; esta vez, para construir el hogar en el que ahora gesta sus fechorías literarias. Ahí viven Rosa, Lennis, Héctor, Fabrizio –el hijo mayor de Héctor, producto de su anterior matrimonio–, Rodrigo y Ariadna. 
“¿Qué se siente tener a unos padres tan cultos, inteligentes, artísticos?”, pregunto a Ariadna. “Bien. No te das cuenta hasta que empiezas a ver a los padres de tus compañeros”.
Hace tiempo un pana me habló de un amigo suyo que conoció a la hija de Héctor Torres: quedó impresionado por lo culta que es. Ariadna tiene 14 años. Le digo esto y pareciera que fuese a experimentar una reacción alérgica: los hombros se le caen, se ahoga, la cara se le hincha, las mejillas se le ponen rojas. Río.
Ariadna tiene la madurez para afirmar que hay libros que le gustan solo por la edad que tiene. Ha paseado por las letras de su padre, aunque hay un par de cosas que la censura hogareña le prohíbe tocar: La huella del bisonte y El regalo de pandora.
“¿Cómo es Héctor Torres como papá?”, la joven dice que es muy comprensivo, que escucha y negocia mucho: le gusta explicar el porqué de sus decisiones. El hombre que hace días me confesó que tiene problemas con la autoridad –aunque reniega la anarquía del venezolano– y que de adolescente decía que no iba a tener hijos, hoy día les establece normas a tres personas. La vida nunca suena igual a lo que uno espera.
Rodrigo corre a buscarme sus comics y libros de manga. Disfruta dibujar y quiere ser diseñador gráfico. Se siente atraído hacia los deportes: me habla del montañismo, actividad que practicó su padre durante años.
“Héctor a los 14 años ya había llegado al Humboldt de Mérida”, cuenta Lennis para ilustrarme lo disciplinado y tozudo que es. En las cornetas reconozco a Eels y Famasloop. El escritor pasea por la sala al ritmo de la música, bebe cerveza, bromea: “¡Mi amor, cualquier cosa tú lo niegas todo!”, le grita a Lennis mientras habla conmigo. Lleva una franela ancha, un poco manchada.
¿Este tipo es “tozudo y disciplinado”?
En su laptop, Héctor organiza los libros que está escribiendo con una nomenclatura que indica el orden en el que los va a terminar. En otra carpeta guarda ideas y textos para una de las webs en la que escribe. Cada cosa está clasificada. El sistema aplica también para monitorear sus redes sociales: “Yo no soy el artista bohemio, soy muy organizado”.
“Vengo de generaciones que nos predecían para las que escribir era un hobby: yo quería transformar eso en un oficio”. ¿Cuántas veces lo tildaron de loco? “Muchísimas. Sobre todo familiares: teniendo familia, teniendo muchachos y queriendo dedicarse a escribir… imagínate tú, ¿no? Esa es la primera traba contra la que tiene que luchar un creador: el entorno familiar. Siempre te va a desestimular (…). El primer escollo a vencer para tomar en serio tu trabajo creativo es la familia. No en mi caso, mi pareja. De hecho, si no hiciera vida con Lennis quizá no hiciera lo que hago, porque ella puede entenderme porque vivimos el mismo mundo. Pero es muy difícil: las sociedades idolatran a sus artistas, pero fustigan sus nacimientos. Quizá porque no conciben que en el seno de sus familias, de gentes normales, nazca un artista”.
 “Paul Auster dice que él y su mujer han mantenido una sola larga conversación a lo largo de los años: yo creo que ese ha sido el caso conmigo y con Héctor”, expresa Lennis. Esa complicidad se nota en la crianza de los niños, en la que el arte juega un papel importante: “Siempre le decimos a los dos que hay cosas en las que tú puedes ser rebelde, pero hay cosas en las que tienes que ceder y meterte dentro del sistema. El colegio es una de ellas, es una necesidad social”; así y todo, sin importar qué decidan ser, son instados a completar su formación con mucha literatura, cine, música… arte.
“Paul Auster dice que él y su mujer han mantenido una sola larga conversación a lo largo de los años: yo creo que ese ha sido el caso conmigo y con Héctor”, expresa Lennis. Esa complicidad se nota en la crianza de los niños, en la que el arte juega un papel importante: “Siempre le decimos a los dos que hay cosas en las que tú puedes ser rebelde, pero hay cosas en las que tienes que ceder y meterte dentro del sistema. El colegio es una de ellas, es una necesidad social”; así y todo, sin importar qué decidan ser, son instados a completar su formación con mucha literatura, cine, música… arte.
Fabrizio llega al apartamento. Conversamos sobre la Vinotinto. Según todos en esa casa, el hijo mayor del escritor nada más piensa en fútbol. Y no lee, ni siquiera a su padre. Eso, sin embargo, no impide que engrane en una familia que presume de cenar casi siempre junta y de tener sobremesas de hasta más de una hora.
De repente, escuchamos varios insultos. Nos asomamos a la gran ventana, sin rejas, que ocupa la sala. Es tan ancha como la amplitud de mente que reina en una familia en la que cada quien tiene sus propias creencias religiosas. Y en la que no se pide la bendición; solo, a quien le nace, la da. La discusión es entre un motorizado y un adolescente que iba al volante del carro con el que, al parecer, hubo un accidente. El motorizado profiere amenazas: se lleva el reloj y el efectivo del muchacho. “¡Eso es un atraco!”, grita Héctor. Parece un adolescente. “¡Choro!”, continúa, no sé si indignado, resignado o burlón. Solo sé que ríe; ahí, parado frente a la ventana en la que se asomaba desde niño. En la que desde entonces ha visto a la gente, y a la vida, pasar. En la que soñó con ser una estrella de rock y en la que se vio hecho uno de los más grandes escritores de Venezuela. Se frota el rostro con las manos y no puedo evitar pensar en que se encuentra maquinando una nueva historia.
Fotografías de Manuel Sardá, Yazmine Livinalli y Maiskell Sanchez.